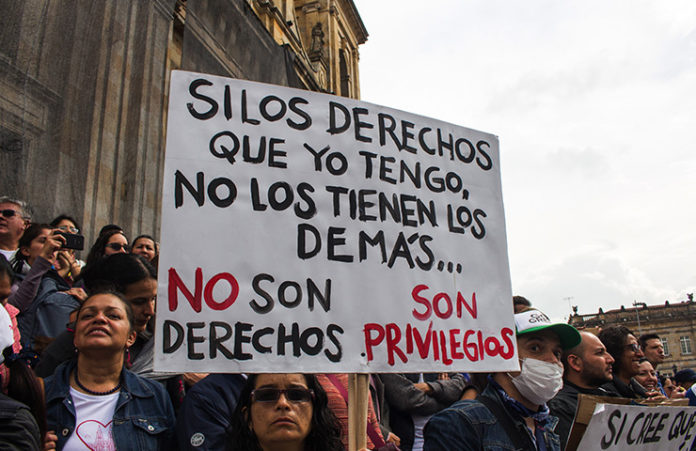Sociólogo belga experto en movimientos sociales, se encuentra en la ciudad para el lanzamiento de su más reciente libro “Movimientos sociales en el siglo XXI”, publicado por Clacso. Dialogó con VOZ sobre las resistencias de la gente y el papel de Colombia en el mundo globalizado
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
–¿No te parece que el espectro político se ha corrido hacia la derecha de modo que queda la extrema derecha como moderada y los socialdemócratas como extremistas?
–Sí, creo que lo que antes era considerado socialdemocracia básica ahora se presenta como radical comunista. Pero también creo que en la izquierda hay una renovación profunda. Es el caso de la representante al Congreso de Estados Unidos, Alexandra Ocasio-Cortez, por ejemplo. Allí la pelea interna en el Partido Demócrata ya no tiene nada que ver con lo que significan los Clinton. Pero en cualquier caso no hay que subestimar el poder de la gente que tenemos en frente, los reaccionarios, el capital.
–En Colombia, la extrema derecha siempre ha estado en el poder. Siempre hemos estado en resistencia…
–Yo creo en una sociología más global, de intercambio entre los pueblos y los países. Es cierto, lo que pasa a nivel global afecta a Colombia, pero al mismo tiempo lo global no es algo que esté afuera; Colombia es parte de lo global. No sucede que la tendencia global afecte a Colombia como algo aparte, es que lo que pasa en Colombia es parte de una tendencia global, de la misma manera como puede ser Trump.
Por ejemplo, en 2016 fue el Brexit en el Reino Unido, el golpe de Estado en Turquía, la elección de Trump en Estados Unidos, el No en Colombia, todo el mismo año. Eso es global, es la punta de iceberg y por eso tenemos mucho que aprender de este país. Hablas de Uribe, de la extrema derecha en el poder –y por supuesto no es igual en cada país– pero sí se parecen mucho, en Francia ahora mismo la represión contra los chalecos amarillos es brutal. Por eso nos tenemos que dar las herramientas para aprender de los demás, pero también a aprender de una tendencia global a la que todos contribuimos.
Con todo, el riesgo es perder la batalla porque los que tienes enfrente aprenden muy rápido, cada vez hay nuevas formas de identificación y represión de los activistas. Ellos siguen produciendo, siguen alimentando con su dinero a los think tanks –centros de pensamiento ultraliberal–. Son muy internacionales. Y están los neopentecostales ultraconservadores que tienen la capacidad de implementar un proyecto global, de un país a otro, con el dinero global y nacional, con prácticas que funcionan, que se ponen a prueba y luego se expanden.
Y sí, avanzamos. No digo que seamos lo mismo de hace 50 años, pero sí tenemos unas esperanzas muy distintas a las de comienzos de siglo o la primera parte de esta década. Por ejemplo, el proceso de paz en Colombia. No digo que el Acuerdo haya sido ideal, pero ¿quién iba a pensar en 2012 que habría un referendo por la paz en Colombia y que la gente votaría No? ¿No a la paz? ¿Quién iba a pensar en 2011 cuando estaba Obama que Trump sería elegido presidente? Ahí sí me pregunto ¿qué nos pasó? Yo no vi venir eso. Por eso hay que ver la tendencia global pero reconocer que cada país es específico y que nada es casual.
–¿No sientes que los proyectos neofascistas son paradójicos? Se presentan como nacionalistas antiglobalización pero se sirven de internet, los think tanks, las cumbres internacionales como Concordia, es decir, aprovechan las ventajas de la globalización.
–Siempre se ha dicho que son antiglobalización pero este movimiento reaccionario también es profundamente global. El regreso a lo nacional es un proyecto global. Su proyecto no es la misma globalización de los neoliberales o los progresistas, pero es el proyecto de un actor global porque está conectado con grupos que están en muchos lugares al mismo tiempo.
Por ejemplo, lo que pasó desde los años 70 y 80: la internacionalización del evangelio norteamericano, la ideología de la prosperidad. Ahí se ve como ellos tienen un proyecto de expansión global con una teología ultraliberal, pero que tiene a su vez una enorme carga patriótica. El rechazo al fenómeno de la migración es algo que observamos en muchos continentes ahora y por tanto es algo global.
El caso chileno es interesante para analizar esa aparente paradoja. Lo que me sorprendió al analizar el caso es que uno siempre tiende a resaltar los movimientos y los actores que le gustan, pero no a otros movimientos que no le gustan tanto. Por ello en Chile se está hablando de otro campo de estudio, otra manera de entender el tema: Estudiar juntos los movimientos progresistas y los movimientos reaccionarios, los que son impulsados desde arriba.
¿Qué pasa si concebimos el capitalismo como un movimiento social que está imponiendo su visión de mundo desde hace mucho tiempo? Por supuesto, es la visión de la globalización neoliberal que legitima la dominación del 0,001%. Y funcionan, movilizan recursos, hacen encuentros internacionales, tienen su ideología, aspecto identitario, adoctrinamiento y tácticas de movilización que no tienen los movimientos progresistas.
Y está el movimiento ultraconservador que, aunque hasta ahora ha exhibido lógicas distintas, al parecer son mucho más aliados de lo que parece. El caso de Chile es interesante, porque se encuentran en el régimen de Pinochet los neoliberales y los ultraconservadores que no siempre tuvieron una buena relación entre ellos.
El caso estadounidense muestra que esas aparentes contradicciones son utilizadas convenientemente a favor de los intereses del capital. Trump es un empresario, un capitalista, pero se alía con sectores trabajadores ultraconservadores que han sido perjudicados por la desindustrialización. Su esposa es migrante, emplea migrantes en sus empresas, pero su discurso es anti-migración. Ha tenido una vida disipada, en particular con las mujeres, pero es apoyado por los ultraconservadores que defienden una moral puritana.
–¿No piensas que este imperio de las mentiras, lo que ahora llaman posverdad, refleja la crisis del pensamiento de la Ilustración? ¿Hay una crisis de la modernidad?
–Creo que para eso hay que acudir a los autores latinoamericanos que hablan de crisis civilizatoria, porque en Europa nadie está hablando de eso. Aunque yo tomo distancia con el concepto de crisis porque es cierto que la época que vivimos es terrible, pero ¿cuándo estuvimos bien? ¿Cuál fue la ‘época buena’? Creo que no lo podemos establecer.
En Europa se habla de los ‘golden 60’s”, pero ¿en esa época no estaba ocurriendo lo de Vietnam? Creo que sí estamos en una crisis de la democracia como la conocimos y uno de los factores es que la gente quiere más democracia. Pero por otro lado hay una reacción de gente que quiere menos democracia y más autoritarismo. En las marchas de 2013 en Brasil entrevisté muchos jóvenes que no estaban contra el PT sino por más democracia. Esa contestación a la democracia es una prueba de que la democracia funciona. El problema es saber qué se hace con esa crisis que se abre.
Lo que sí me parece históricamente falso y sociológicamente peligroso es la idea de que la crisis va a cambiar el mundo. Encontramos este pensamiento en Europa, en particular por la crisis ideológica o la crisis económica, de que las cosas van a empeorar tanto que vamos a ir a la revolución y todos vamos a estar mejor. Eso es falso y peligroso porque lo que cambia las cosas no es la crisis sino la capacidad de un actor de imponer su perspectiva y su significado de la crisis.