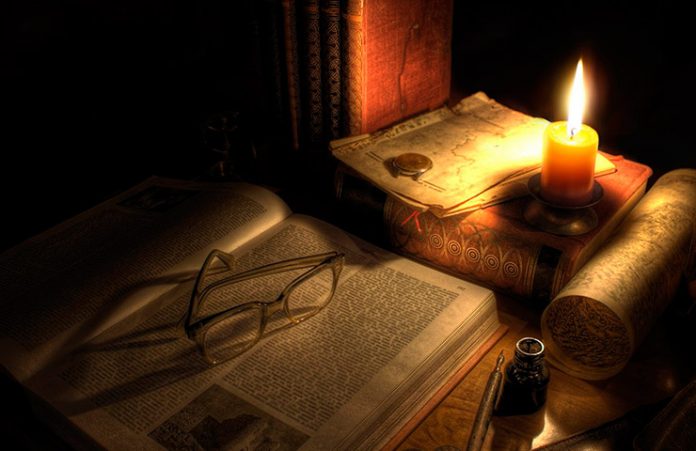Hernán Ortiz Rivas
A José Botero Cadavid, lo conocemos por tres fuentes distintas y una cuestión verdadera: A. La fastuosa “hoja de vida” que exhibe vía internet; el escrito suyo, titulado: Filosofía en Colombia, tres generaciones en busca de la normalización; B. Un buen artículo periodístico de Damián Pachón Soto, Respuesta a Juan José Botero (El Espectador, El Magazín, 25 de marzo de 2017). Por nuestra parte, vamos a decir unas pocas cosas sobre dicho escrito, nada filosófico, sin gracia literaria, que pretende hacer historia de la filosofía en Colombia, siglo XX, rodeado por “tres generaciones”, en busca de su “normalización”, actitud sin pies ni cabeza, porque tal vez, la única que merece esa calificación es la primera, como han señalado varios autores, las dos restantes pertenecen a otros momentos, que no pueden caracterizarse como “normalizadores”, porque tal situación histórica ya se había producido antes.
Por ser una obra colectiva, la que incluye el escrito de Botero Cadavid, sus participantes, seguramente, estaban obligados a elaborar ensayos breves sobre la filosofía en sus países, obra titulada: Cien años de filosofía en Hispanoamérica, obra coordinada por Margarita M. Valdés, F. C. E; UNAM, México, 2016; pero, una cosa es la brevedad y otra diferente la ausencia de rigor, precisión, como es el caso del escrito de Botero Cadavid. La crítica no solo debe apuntar a lo expresado por Pachón Soto, de haber excluido a figuras sobresalientes del pensamiento filosófico en Colombia, como Blanco, Gutiérrez Girardot, Zuleta, Botero, Florián, Castro – Gómez, objeción que compartimos, porque revela ignorancia injustificada o mala fe de Botero Cadavid; la crítica debe ir más lejos, no puede quedarse en la consideración común de Botero Cadavid, al decir que en las primeras décadas del siglo XX, no se cultivó la filosofía en Colombia, porque había una tradición católica hispana, que bloqueaba el acceso a la filosofía moderna de Europa. Nada dice Botero Cadavid sobre otras causas de ese bloqueo, como la “postergación de la modernidad”, en nuestro país, bien estudiada por Danilo Cruz Vélez y su brillante alumno Rubén Jaramillo Vélez, postergación que habíamos heredado de España, donde la modernidad había llegado tardíamente, hasta bien entrado el siglo XX, fenómeno que rebotó en Colombia de manera más fuerte y denigrante, por obra de la iglesia católica y los gobiernos conservadores de la época, asunto que a duras penas mencionamos.
Botero Cadavid después de repetir lo dicho por otros, en el sentido de puntualizar que la “tradición católica hispana” fue el mayor obstáculo para la “normalización” de la filosofía en Colombia, recuerda que esa “normalización” debe ubicarse en la creación del Instituto de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, en la cuarta década del siglo pasado, acontecimiento cultural de gran importancia, ligado a nombres, como Rafael Carrillo Lúquez, Danilo Cruz Vélez, Cayetano Betancur Campuzano, Luis Eduardo Nieto Arteta, todos juristas con mucho interés por la filosofía; más adelante, en el mencionado Instituto, algunos profesores se inclinaron por el marxismo, la fenomenología analítica. Para Botero Cadavid hay un “caso aparte” el de Nicolás Gómez Dávila, una figura menor del pensamiento colombiano, que no merece una mención “aparte”, como lo hace Botero Cadavid; finalmente, para terminar su ensayo se despide con otro despropósito, al decir que en Colombia hubo “tres generaciones de filósofos”: los fundadores, los maestros y los normalizadores, tal vez, la primera “generación” se justifica, como se dijo con suma rapidez, las otras dos, no tienen razón de ser, en la historia del pensamiento filosófico en Colombia, tal como las presenta Botero Cadavid, en su ruta de “normalización”, sin desconocer los aportes de los filósofos posteriores a la primera “generación”, que, repetimos, no necesitan tal caracterización.