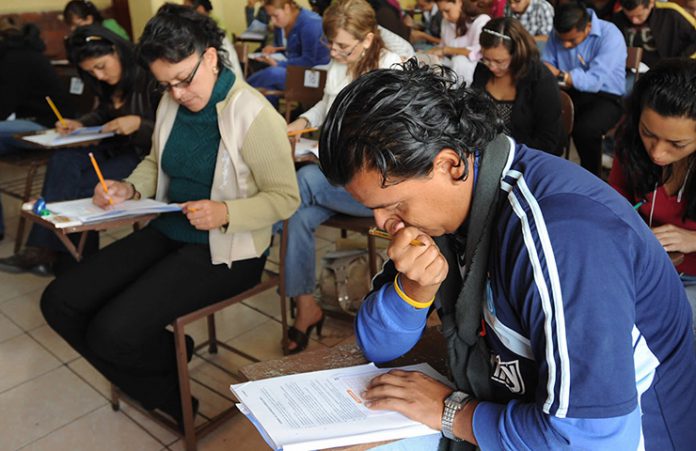José Rubio
Hablar de educación en general y de pedagogía en particular supone partir de la premisa de que existen miradas distintas, a veces similares, a veces por completo contrapuestas que pugnan por un lugar en el mundo, es decir por hacer del mundo un lugar distinto, acorde con cada mirada; a cada mirada subyacen propósitos de sentido –por qué-, medios –cómo- y fines –para qué-. Siempre habrá, por supuesto, un sujeto al cual dirigirse. De este se suele esperar que llegue a determinado objetivo, así como, en otros casos, se promoverá no tanto un punto de llegada, sino que se contará con disposiciones signadas para brindar condiciones de posibilidad a un sujeto concreto, captado en plenitud y no tanto a un potencial ser futuro, al ser deseable configurado, observable, cuantificable.
Esta consideración, por elemental que parezca, encuentra en la política educativa global vigente un escenario abiertamente hostil. Dicho entramado de disposiciones, dispositivos altamente regulados por un conjunto de aparatos que solemos denominar como entes multilaterales, que procuran su atención a las más diversas materias –economía, población, derechos humanos, cultura, educación, industria-, y al que aludimos como política educativa global, se ha consolidado como un proyecto homogenizador, unidimensionalizador de lo humano y negador efectivo de tal pluralidad pedagógica.
Para ello, desde instituciones que gozan de prestigio se emiten mandatos y programas mínimos, acuerdos, convenios, que los Estados suscriben y reproducen en sus respectivos territorios. Pueden sumarse a ello aparatos que, atendiendo a tales acuerdos, elaboran a su vez programas con financiamiento propio y cupos de endeudamiento –su procedencia suele ser la del capital financiero: Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros-. Se trata, pues, de una readecuación, de una reingeniería que se ramifica y ejecuta a distintos niveles en un complejo entramado de instituciones que cuentan con gran incidencia en la operativización nacional de lo mandatado internacionalmente. Decimos, pues, que el margen real para referirnos a políticas públicas educativas soberanas es mínimo, en su lugar los Estados han devenido en operadores de política pública bajo la mirada de exhaustivos entes que al estar sumamente coordinados fácilmente pueden desprestigiar, aislar, devastar incluso las voces de sustancial diferencia.
Tómese como ejemplo, para el caso colombiano, la formulación de lineamientos y estándares de ciudadanía –insistimos, un modelo preciso, definido de ciudadanía, de discursos y repertorios de prácticas que se constituyen en orientadores de la práctica educativa que tiene lugar en cada salón de clase de la entera geografía nacional, bajo el ineludible deber de presentar las posteriores pruebas estandarizadas que liquidan las esperanzas de la mayor parte de colombianos egresados de estas fábricas de la barbarie- que contó con apoyo, acompañamiento y financiación no solo de entes multilaterales de gran prestigio mundial, sino de aparatos que una vez en escena presionan por dar cohesión, como el Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas – Sredecc a la vez que nacionalmente se retoman elementos para afinar las delimitaciones ideológicas y de las cuales da razón Aulas en Paz o normativa, siguiendo esta línea, asociada a la visión liberal y de modelos constreñidos de escuela como la Ley 1732 de 2014 y el Decreto 1038 de 2015.
Vigilancia y control efectivo parametrizado, selección y descarte, captura, asimilación de propuestas progresistas que dejan de ser tales tan pronto se las circunscribe a lo dado nunca neutral. Si algo hay en extremo regulado en nuestro mundo son los aparatos educativos.
El escenario está dispuesto, la existencia de una fuerza organizada que haga frente a esta fuerza global imperante, organizada, deslocalizada, es prácticamente inexistente. La guerra total desatada a escala mundial por el capital contra el trabajo tiene importantes repercusiones en los actores colectivos que, como los sindicatos de maestros, podrían llegar a hacer frente a ello. En su lugar se transfiere la culpa a las familias, los maestros lo repiten, los medios lo promueven, y los seguidores de la facilidad así lo exigen. El pensamiento crítico cede a la moralidad impuesta y avasalladora. Consecuencias también debidas a la progresiva despedagogización magisterial, a la que bien podemos aludir como despolitización, y se expresa de manera sintética en el paso de la denominación de “maestro” a la de “mediador” o que también logra su cometido en la borradura de las preguntas primeras –porqué, cómo, para qué y a quién- para reducir la amplitud reflexiva de la “pedagogía” a la simpleza metódica de la “didáctica” en los programas de formación de formadores. Preocupa más la planeación de formato que el sentido; la labor agobiante de la burocracia en las aulas como manera de control, disciplinamiento y limitación epistemológica la padecen día a día los maestros.
En tal contexto general no resulta extraño que la declarada guerra global contra los maestros tenga efectos bajo los cuales el magisterio termine por soñar como lo mandatado dice que se debe soñar y también termine por decir las palabras que los entramados legalistas dicen que se deben decir, todo ello mientras agacha la cabeza. La mirada pedagógica, potencia histórica de defensa y promoción de lo singular, interrogadora de la normalidad y fomentadora de la anormalidad, ha soportado no pocos embates desde las disciplinas que han brindado soportes para el anhelo de lo unidimensional, simplificado, destructor del prisma de las almas, pero como buena parte de las causas que han clamado por un mundo otro, esta mirada, este estado de Apagón Pedagógico Global, como lo denomina y caracteriza el investigador Luis Bonilla, es de proporciones titánicas y el futuro de las miradas distintas es incierto. Se destrozan a destajo las voces de los maestros que difieren, se les establece modelos de medida del reino de los cielos y con el cinismo del “tú debes” se le condena a la impotencia.
La imaginación, la potencia, la pugna pedagógica desde el sector crítico educativo debe saberse bajo asedio y afirmarse en la disposición de ser soflama que crece. Solo en el campo de la pedagogía que cuenta con latitudes de aceptación amplias habrá lugar para el maestro en tanto que actor decisivo y no le corresponderá el triste papel de mediador, de repartidor de fotocopias del pensamiento ajeno, de la explotación continuada, de ser alguien que muestra ventanas sin estrellas.